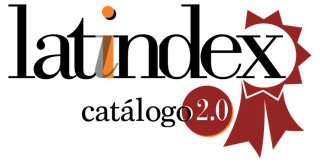Información
Desarrollado por
Palabras clave
Diálogos sobre Educación. Temas actuales en investigación educativa. Año 16, No. 33, julio-octubre 2025, es una publicación Cuatrimestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Estudios en Educación, por la División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Los Belenes. Edificio "A" Nivel 3 Av. Parres Arias #150 y Periférico Norte. C.P. 45100. Zapopan, Jalisco, México. Tel. 33-38-19-33-00, ext. 23604 y/o 23490. http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx Correos: dialogoseducacion@gmail.com y dialogoseducacion@administrativos.udg.mx Editor responsable: Anayanci Fregoso Centeno. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2009-082814355800-203, ISSN: 2007-2171, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Responsable de la última actualización de este número, María Dolores Rivera Reynoso. Fecha de la última modificación: 30 de junio de 2025, con un tiraje de un ejemplar.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad de Guadalajara.